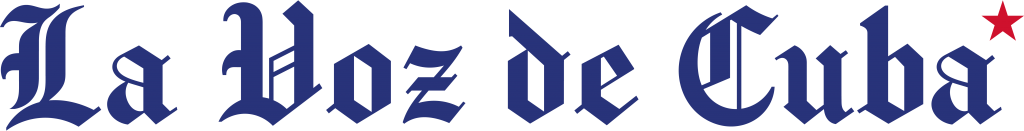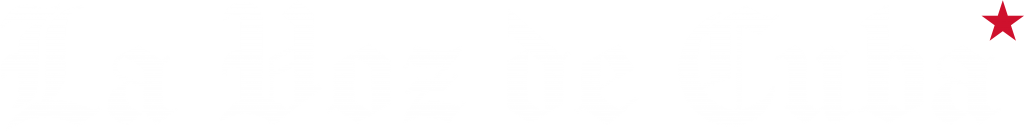Foto: RL Hevia
Cuando La Habana se quedó sin electricidad, mi circuito llevaba más de 10 horas apagado. No me enteré del colapso del Sistema Electroenergético Nacional hasta un buen rato después, cuando una vecina gritó a todo pulmón, para quien quisiera oírla: «Guarden pan pa’ mayo que esta cosa se ha jodido otra vez».
Era la mañana del viernes 18 de octubre, poco tiempo después de que el Primer Ministro explicara en una confusa y atolondrada comparecencia televisiva la situación de pánico que enfrenta el país. Era un mensaje tardío para los guajiros que ya llevábamos casi un mes soportando cortes de 16 hasta 20 horas diarias y varios años resistiendo estoicamente la inestabilidad del SEN.
Así que, cuando comprendí que la electricidad no vendría a las 10 de la mañana, como estaba programado en la planificación de la precariedad a la que me había ido acostumbrando; cuando vi que, efectivamente, la oscuridad sería prolongada, ya no contaba con demasiadas reservas a las que apelar, ni físicas ni espirituales. Enfrenté el apagón masivo agotada, sin gas para cocinar, sin agua en un tercer piso, con el refrigerador casi descongelado, con la batería del celular en 17 por ciento y un niño de 6 años pidiéndome la merienda.
La suerte son mis vecinos, sobre todo la gorda bonachona que no cesa en vaticinar el fin del mundo, del socialismo y del gobierno. La suerte es que lo hacen con la misma vehemencia con la que luego me tocan a la puerta para regalarme un dulce para el niño o calentarme un vaso de leche justo antes de que se corte. Son escandalosos, pero solidarios; desean lo que todos queremos, que esta angustia termine, sea como sea. Ellos me ayudan con la comida del niño y a conseguir carbón para improvisar una hornilla en el balcón del apartamento, esa reliquia del Período Especial que nunca superamos del todo.
Volvemos al carbón, a la vela, al cubo de agua que hay que subir hasta el tercer piso, a los cuentos de fantasmas y aparecidos para entretener al niño, a salir como una loca con el celular y el cargador en una bolsa, buscando que algún alma caritativa con planta eléctrica me haga el favor de cargar un poco la batería…
Regresamos a la condición más elemental del ser humano: la lucha por la supervivencia, la condena de aspirar a poco: comer, tomar agua, garantizar que tu hijo no sufra demasiado, dormir incómoda, levantarte al día siguiente sin fe en que la tan deseada electricidad llegará a ti, residente en un circuito sin hospitales, sin jefes importantes ni privilegios. Eres de un circuito que no le importa a nadie, en una zona periférica de una provincia tranquila, habitada por gente mayor y cautelosa a la que nadie teme, y no te queda más que esperar: a buen tiempo, para el lunes o martes, si acaso, te devolverán la electricidad.
Todo es medianamente soportable hasta este punto, porque la suerte del cubano es que si tienes otros cubanos cerca nunca estarás en la más absoluta miseria. Lo que realmente me incomoda es el llamado a confiar en los trabajadores eléctricos, como si ellos tuvieran en sus manos la posibilidad de arreglar la total obsolescencia tecnológica de nuestras máquinas generadoras, como si fueran estos mismos trabajadores eléctricos los que decidieron usar el presupuesto que la realidad ha demostrado debía haberse invertido en colocar -al menos- una curita en las termoeléctricas que ya están carcomidas y, parece, sin remedio.
Podrán arrancar en algún momento porque son máquinas más hermosas que Maceo, pero no pueden generar sin combustible, no funcionan con discursos de exhortación ni con llamados contra el bloqueo. Con discursos y reuniones, está más que demostrado, no funcionan ni las termoeléctricas, ni la producción de alimentos, ni se desinfla la inflación, ni se detiene el tsunami migratorio que ha sacado y seguirá sacando del país a miles de cubanos, cada día con más fuerza.
Por eso, para evitar más angustias de las estrictamente necesarias, las que vienen incluidas en la «libreta» del apagón, evito abrir las redes -si la conexión lo permite- porque cada mensaje de ánimo desde una Habana que se va restableciendo con urgencia y nerviosismo, cada reporte de caídas y reconexiones, cada gurú del optimismo diciéndome que confíe, que saldremos victoriosos de la batalla energética, me pone aún más nerviosa.
Llevo más de 50 horas seguidas sin electricidad. Debe ser que, en el escalafón de los que fundan y aman, de los que se sacrifican y dan su paso al frente, no tengo méritos suficientes. Todos éramos iguales, hasta que llegó el apagón tercermundista y nos reveló por las malas nuestras abismales diferencias. El que tenga ojos, que vea, aunque ya yo no veo nada, menos aún la luz al final del túnel: llevo más de 50 horas sin electricidad.