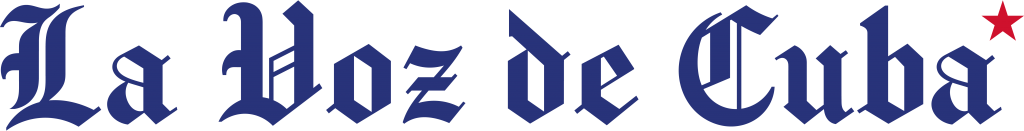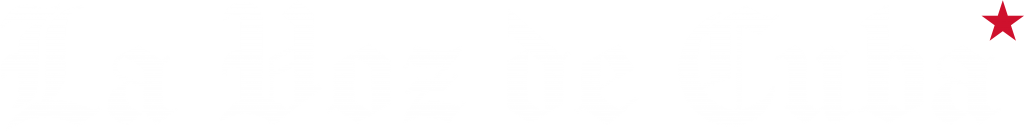Foto: Jorge Luis Borges / Cuba Noticias 360
Texto: Martín Batista
Siempre se repiten las mismas advertencias. Las mismas alertas. “Vas a morir en el mar”, “tu familia no podrá soportarlo”, “en esa balsa no llegas ni a la mitad”.
Durante los años que viví en Cuba, no dejé de escuchar esas frases. Se repetían una y otra vez, como una película interminable. Con mayor o menor intensidad, escuché esos recordatorios en los noticieros cuando presentaban (o presentan) reportajes sobre balseros rescatados en el mar y su regreso a Cuba. También las oí de familiares de amigos que se habían lanzado al agua porque, en tierra firme, el “agua los tenía hasta el cuello…”
Todos los cubanos, de alguna manera, hemos sido testigos de ese viaje lleno de incertidumbres. Hemos perdido amigos en el mar, y desde la otra orilla, hemos sentido que el alma nos regresaba al escuchar la inconfundible expresión: “llegué”.
La migración ha sido nuestra compañera de viaje. Casi todos hemos pasado por ese proceso, directa o indirectamente; hemos dejado de ver a un amigo o conocido y luego nos enteramos de que ya no vive en Cuba. O nos enteramos de algo aún más triste: que murió en el mar o que no lo logró al atravesar esos difíciles caminos de la naturaleza. He reflexionado sobre esto durante años. He anotado en una vieja libreta algunas ideas que me han venido a la mente. La reviso de vez en cuando y aún encuentro nombres casi invisibles de amigos que dejaron Cuba hace años o pensamientos relacionados con la posibilidad de abandonar la isla durante mi juventud, una juventud que, evidentemente, no me soltó del cuello hasta que la viví plenamente.
En los años 90 fui testigo de cómo se construían balsas o embarcaciones precarias para intentar cubrir la distancia entre las costas cubanas y estadounidenses. Madera, poliespuma, hierros, y sobre todo, mucho ímpetu y fe en el destino. Las imágenes de aquella época eran desmesuradas. La gente se lanzaba al mar en esos trozos de madera que apenas parecían sostenerse por pura ilusión. Era un pueblo ansioso, desesperado, virtuoso. Las personas se reunían en la orilla para despedir a sus seres queridos. Se abrazaban con emoción y se decían adiós, llenos de una fe inquebrantable. Nadie pensaba en el fracaso, en la derrota. Para algunos, la única derrota era no intentarlo. Luego, la otra parte de la experiencia humana: la alegría desbordante por los que lograron llegar, por la esperanza que prometía el camino hacia una vida mejor. También el llanto por el desconsuelo, por las vidas truncadas, por todo lo que nunca se podrá reemplazar. Por el dolor eterno que persiste donde alguna vez existió la esperanza.
Nosotros, los cubanos, jamás podremos saldar nuestra deuda con el mar. Ni los cubanos comunes, ni quienes están al frente de un país lleno de deudas y dudas. El mar ha sido nuestro inicio y nuestro final. La vida y la muerte. Un libro que seguimos escribiendo según nuestras experiencias y que parece no encontrar un desenlace libre de violencia, tanto física como emocional. Nosotros somos también el mar. Hemos engullido nuestras vidas para vivir otras que no nos pertenecían hasta que decidimos adoptarlas como rutas posibles o definitivas. Ese mar que somos nos ha llevado por el mundo sin rumbo, hasta que, en alguna que otra parte, encontramos el camino de regreso. No importa el lugar. Lo que realmente importa es que, donde sea que estemos, podamos hacer las paces con nosotros mismos, pues con el pasado, definitivamente, nunca estaremos en paz.
Nadie puede imaginar la experiencia de una persona en medio del mar, sobre una embarcación que puede sucumbir ante el más leve golpe de una ola. Un mar que, uqe a veces parece tranquilo, puede volverse hostil ante el más mínimo resquicio de desconfianza.
Ese momento de intensa intranquilidad emocional me ha fascinado particularmente. Lo he reflexionado hasta la saciedad. Me he imaginado en medio de la noche, sobre la fría y húmeda madera, vigilando el clima, atento a cualquier traición de las olas o a la fragilidad de la embarcación. He tratado de visualizarlo de manera tan vívida que logre capturar cada detalle. Imposible. Para comprender la ansiedad, hay que vivirla. Ni las historias que cuentan los protagonistas pueden traernos verdaderamente cerca del clímax. Solo pueden proporcionarnos la ilusión de conocer lo que han experimentado, pero nada se compara con sentir el frío que atraviesa los huesos, con la debilidad del cuerpo que comienza a hacerse presente, y con ese pensamiento que dice que tu vida no vale nada, que está a merced del más sutil cambio en el humor del mar.
A los que logran alcanzar la otra orilla se les ha denominado balseros. Esa expresión, generalmente, lleva consigo una intención nada sutil de desprecio, buscando rebajar en alguna escala social a quienes atravesaron la odisea del mar. Sin embargo, enfrentar esas horas sobre un par de tablas que parecen estar más cerca de la tragedia que de un puerto seguro es un acto de gran valentía. Tal vez se les llame balseros para oscurecer el respeto que merecen aquellas personas que arriesgaron todo lo que tenían para alcanzar un objetivo que otros lograron con relativa facilidad.
Hace años leí un libro que se presenta como un relato bastante fiel de lo que se considera el viaje. Se llama «Prisionero del agua». Su autor, Alexis Días Pimienta, narra entre otras cosas los momentos de tensión que viven los tripulantes en su intento por llegar a la otra orilla. Lo leí hace mucho tiempo y me impactó particularmente el retrato psicológico de los personajes, inmersos en el misterio de la noche y anticipando un posible desenlace fatal. El libro ofrece varias pistas sobre ese conflicto que es uno de los grandes desafíos cubanos. Y humanos. Lo conservo en un estante que me traje de mi último viaje a Cuba. Lo recuperé gracias a un viejo librero de La Habana que conocía muy bien al autor y el significado del libro. Hablamos durante casi dos horas sobre la trama, su autor, y luego el diálogo se extendió a su familia. Vivía de la venta de libros que cuidaba como un tesoro. Era un hombre mayor y solitario. Su mirada reflejaba las cicatrices de la vida, las pérdidas que había sufrido mientras su familia se iba marchando o buscaba un futuro. Me mostró varios ejemplares antes de vendérmelo. No entendía del todo por qué otorgaba tanta relevancia al libro de Pimienta. No lo comprendí hasta que me lanzó una frase reveladora: “Mis dos hijos también fueron prisioneros del agua”.