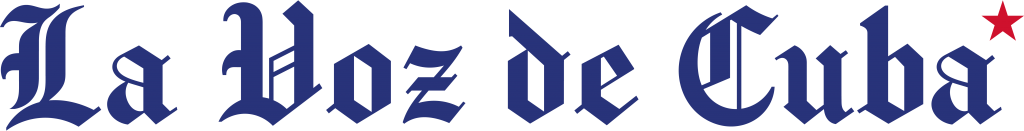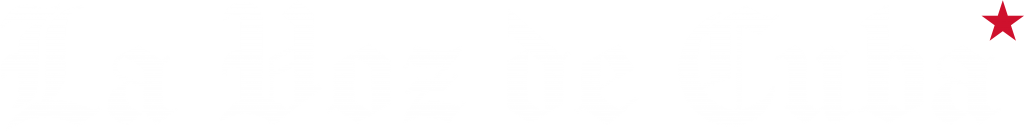Foto: Jorge Luis Borges
Texto: Martín Batista
Cuando tenía alrededor de 15 o 16 años, fue la primera vez que asistí al cine. No recuerdo qué película estaban presentando y, francamente, no me interesaba demasiado. La razón que me llevó a perderme en aquella oscura y sonora penumbra era otra. Había comenzado a salir con una mujer tres años mayor que yo. Ella, con 19, y yo, con 16. Nunca supe cómo logré suceder eso a mi edad. Lo que sí estaba claro era que no podía dejar pasar esa increíble oportunidad mientras durara su interés por mí. Me hablaba de su pasión casi a diario y yo, siendo escéptico, llegué a pensar que quizás estaba confusa entre el período especial, la crisis y el hambre. Se decía que el hambre tiene un rostro feo, que provoca muchas cosas y altera la mente. Luego, lo comprobé en mis propias carnes, durante los días en que tenía que engañar a mi estómago con una infusión caliente de naranja de 20 centavos en una cafetería deteriorada o con un cucurucho de maní de un peso. En otros momentos, mi estómago se sentía como una piscina vacía.
Salí con ella dos o tres veces antes de llevarla al primer cine en ruinas que encontré una tarde de agosto. En la calle, algunos hombres la miraban de forma descarada, fijándose en sus senos que amenazaban con salirse de la blusa, en sus nalgas y en sus piernas. Yo desviaba la mirada o comenzaba a hablar de algún tema random sobre el marxismo o Sartre. Ella pretendería escucharme, pero sus ojos me engañaban como el niño que era. En efecto, su pupila se dilataba al escuchar frases subidas de tono, al sentir la respiración de los hombres a su alrededor, al caminar mientras casi se le caía la falda por la fuerza de esas miradas que parecían querer devorarla.
El cine era uno de esos edificios que siguen en pie solo porque no hay recursos para demolerlos. El olor a orina, semen, polvo y abandono llenaba el aire, como lo hacen los perros en la noche. Había un par de parejas dispersas entre las butacas, se oían gemidos, murmullos y esos sonidos humanos que emergen de encuentros furtivos. Nos sentamos en una esquina. Antes de la proyección, pasaban un informativo del Noticiero Icaic Latinoamericano. En ese momento, le hablaba sobre el arte de vanguardia, los giros de cámara de Santiago Álvarez y sus viajes a Vietnam en plena guerra. Ella, una vez más, fingía escucharme. Era un dulce engaño. Claudia, así la llamaremos, estaba allí por lo mismo que yo. No tenía reparos en mostrarse. Comenzó a besarme, a tocarme y yo me encontraba a merced de sus muslos apasionados que se lanzaban sobre mí como un animal en celo. Su boca se entrelazaba con la mía y su lengua desenfrenada sobre mi cuerpo anticipaba ese final perverso que muchos adolescentes han vivido en situaciones como la mía. No supe contener la excitación, y al notarlo, alejó sus muslos húmedos. Y también, tras ese momento, se alejó ella. Después de aquella tarde inconclusa, nunca la volví a ver. Me dejó como recuerdo una canción escrita en un pedazo de papel de una vieja libreta escolar con dos animados rusos en la portada —que aún conservo— y se despidió de mí. Admito que tuvo la diplomacia suficiente para dejarme con ese sueño inconcluso de estar con aquella fuerza de la naturaleza que jamás supe por qué se había fijado en mí. Sin embargo, esa diplomacia se fue desvaneciendo ante mis frecuentes llamadas y mis ansiosas esperas a la salida de su facultad, donde comenzaba su primer año de universidad.
El golpe final llegó cuando un día salía con sus amigas y escuchó que le decía alguna tontería juvenil sacada de esos libros de poesía maldita que relacionan amor y muerte como si fueran lo mismo (más tarde comprendí que en cierto modo lo son). Le mencioné algo como que si me dejaba, me suicidaría. Mi frase resonó de manera opuesta a la carga emocional que llevaba. Fue, evidentemente, objeto de burla entre sus amigas. Claudia endureció los rasgos de su rostro y me dijo en un tono que retumbó en mis pensamientos durante días: “En tu vida quiero verte aquí”. No supe dónde esconderme. Me aferré con fuerza a las correas de mi mochila, saqué un libro para intentar mantener una imagen de joven intelectual, me puse los auriculares y… me perdí.

No sé si los adolescentes de hoy acuden al cine en un intento de apaciguar esas ansias incontrolables de la juventud. Tampoco tengo claro si los cines aún existen en La Habana. Cada vez que viajo y recorro esta ciudad, encuentro esas salas de nuestra adolescencia clausuradas, apagadas o con las entradas cubiertas de musgo, símbolo del desencanto, la apatía o el aburrimiento. No estoy seguro de si la Habana existe todavía. Si estoy sobre esa ciudad de sexo libre y pasiones desenfrenadas que fue La Habana en los años 80 y 90. Con el tiempo, parece que la ciudad se ha vuelto un poco más conservadora, con sus habitaciones de alquiler por horas o con nuevas generaciones menos impulsivas, especialmente en los más acomodados barrios de Miramar o Siboney. Allí he visto a chicos de 16 o 17 años jugando con sus teléfonos móviles mientras sus novias, estilizadas como si posaran desnudas en Miami Beach, están a su lado. En mis años de adolescencia eso era inconcebible. Cualquier novia a mi lado era objeto de besos y de llevarla a un cuarto con posters de músicos que tenían algo que contarnos. Menos a Claudia, la única a quien solo pude llevar al cine para intentar aplacar en medio de un noticiero de Santiago Álvarez uno de los sueños sexuales de mi primera juventud.