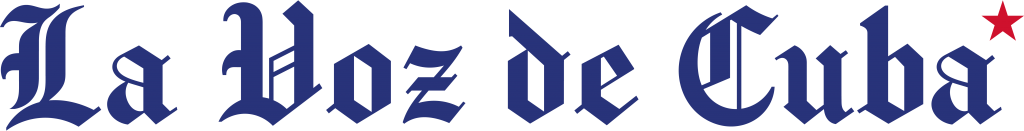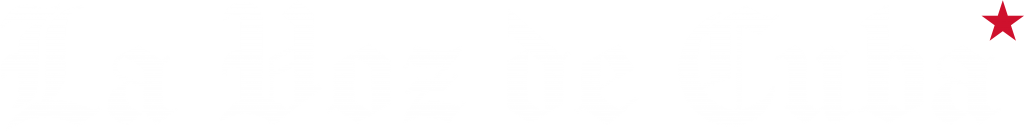Hoy se conmemora una fecha significativa en la historia de Cuba. Hace 119 años, en 1902, se proclamó por primera vez la República, un antiguo sueño de los luchadores durante las guerras de independencia contra España.
Con este logro, Cuba abandonaba su estatus como colonia española para enfrentarse a los desafíos de establecer un gobierno y leyes propias que empezarían a determinar el rumbo del país. Sin embargo, esta fecha ha sido objeto de controversia entre especialistas y cubanos en general.
Algunos sostienen que no es un día para celebrar, dado que la República se fundó bajo la tutela de los gobiernos norteamericanos, que, con su intervención en la guerra, impidieron a los mambises alcanzar la independencia total por la que tanto lucharon; otros argumentan que fue un avance crucial en la construcción de un país con aspiraciones democráticas en su camino hacia la libertad.
Lo cierto es que la polémica no ha dejado de surgir. Este es un tema que ha polarizado a historiadores y especialistas cubanos, tanto en la isla como en Estados Unidos y otros países. La República fue instituida con la pesada carga de la Enmienda Platt, una ley impuesta en la constitución de 1901 por los Estados Unidos, que se implementó antes de retirar sus tropas tras la derrota de España, debilitada por años de guerra contra las fuerzas cubanas.
La ley fue aprobada con el consentimiento del gobierno de Estrada Palma, quien otorgó el “sí presidencial” al denominado Tratado Permanente de Relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Esta resolución respaldaba la enmienda y limitaba la soberanía de Cuba, permitiendo que Estados Unidos ejerciera control sobre territorios como Bahía Honda, en la provincia de Pinar del Río, y la bahía de Guantánamo, donde actualmente se encuentra la Base Naval, que el gobierno cubano considera una ocupación ilegal.
La vida en la Cuba de la República estuvo marcada por contradicciones. Cuba fue pionera a nivel mundial en diversos aspectos económicos y sociales, logrando altos niveles de rentabilidad en su economía. Sin embargo, también se registraban cifras alarmantes de pobreza, que aumentaban en las zonas rurales, dando lugar a un movimiento de resistencia desde prácticamente el inicio de la República. Esta dinámica caracterizó la vida social de un país y un pueblo que, a través de elecciones, elegía diferentes gobiernos con una variedad de propuestas políticas, que iban desde las más progresistas hasta las dictaduras de personajes como Gerardo Machado y Fulgencio Batista.
Durante esos años, coexistían en el país distintos partidos y tendencias políticas, de las que surgieron líderes como Blas Roca, Julio Antonio Mella, y Antonio Guiteras, quienes compartían la convicción de que la nación debía liberarse de su dependencia de Estados Unidos y erradicar la pobreza, el racismo, la inequidad y otros problemas sociales.
El orden constitucional del país sufrió un duro golpe con el golpe de Estado de Batista. Los historiadores destacan su figura como un personaje gris en el ejército, pero con ambiciones de ascender desde su rango de sargento. Batista, al liderar otros mandos militares, perpetró un golpe de Estado el 10 de marzo de 1952 y se proclamó presidente de Cuba, lo que radicalizó las protestas contra la intervención y llevó al surgimiento del movimiento 26 de julio, liderado por Fidel Castro, que culminó con el derrocamiento de Batista en 1959.

Años antes, en 1940, Cuba había proclamado una de las constituciones más avanzadas para su tiempo, constituyéndose en un referente en la historia política y constitucional de la isla. El documento, redactado por un grupo de intelectuales y políticos con vasta experiencia en las luchas contra Machado, otorgaba a los cubanos derechos sociales, culturales y laborales; prohibía el latifundio y reconocía la educación pública gratuita. Además, fue elogiado por sus garantías a la libertad de asociación, de expresión, de culto y de palabra, entre otros derechos.
Desde el discurso oficial posterior a 1959, se ha utilizado el término «neocolonia» para describir a la Cuba que existió tras las guerras de independencia. Esta calificación ha sido objeto de críticas por parte de destacados intelectuales en el ámbito de las ciencias sociales, como Fernando Martínez Heredia, quien consideró que esta visión simplifica la historia de Cuba.
“Al calificar solo como neocolonial a la república, nos adentramos en antinomias que falsean u oscurecen la comprensión de nuestro proceso histórico: ‘patricios vs. esclavistas’, ‘cubanos vs. españoles’, ‘cubanos vs. imperialistas’”, explicó Heredia en uno de sus muchos ensayos sobre la política en la isla.
Sin embargo, el discurso gubernamental ha persistido en calificar esa etapa de Cuba antes del triunfo de la revolución como “neocolonia”. Este término, que sigue siendo un foco de controversia, se utiliza también en los medios oficiales para referirse al 20 de mayo, acompañados de artículos que intentan desincentivar cualquier posible celebración en torno a esta fecha y que no valoran adecuadamente la conquista de la República tras años de cruenta lucha independentista.
En cualquier caso, el debate sigue vivo. No existe un consenso real entre investigadores y especialistas, así como entre muchos cubanos sobre el significado de este día, el cual es interpretado a través de sus principios ideológicos, que iluminan no solo el pasado cubano, sino también su presente.
En definitiva, el 20 de mayo continúa provocando debates tan encendidos como el resto de las discusiones en torno a la Cuba actual, fuera del marco oficial. Y probablemente, el próximo año, al cumplirse 120 años de la proclamación de la República, se reavivará ese fuego que nunca se apaga. Dejemos entonces que la historia tenga la última palabra.