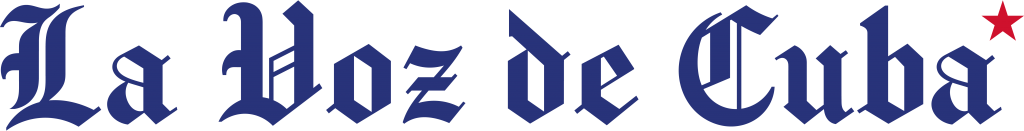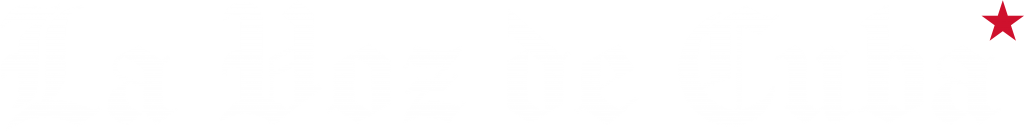Texto: Mónica Fernández
En el año 2011, el neurocientífico Jack Gallant llevó a cabo un mapeo de la información que los ojos transmiten al cerebro, lo que permitió descifrar los pensamientos asociados a las imágenes que este recibe. Para el 2020, investigadores de la Universidad de Pittsburgh lograron transmitir información sensorial desde un brazo robótico al cerebro de un hombre paralizado. Estos avances, entre otros, tienen el potencial de ayudar a muchas personas, pero en un entorno desregulado representan una amenaza para la privacidad. Actualmente, existen empresas que recopilan datos del cuerpo humano para estudiar su comportamiento y desarrollar software para interfaces cerebro-computadora, e incluso prometen erradicar patologías a través de intervenciones cognitivas.
El 7 de octubre de 2020, el Senado de Chile presentó la propuesta de ley “sobre la protección de los neuroderechos y la integridad mental, y el desarrollo de la investigación y las neurotecnologías”, convirtiéndose así en la primera nación en buscar regular este asunto a nivel constitucional. La decisión de esta nación sudamericana ha situado los neuroderechos en el centro del debate público globalmente, aunque este movimiento ha ido ganando fuerza en los últimos años. El Proyecto BRAIN, dirigido por el neurobiólogo Rafael Yuste, ha sido una fuente de inspiración para los chilenos. Fundado en 2017, reúne a 24 personas vinculadas a la neurociencia, la inteligencia artificial y la bioética, quienes realizaron un llamado a través de la revista Nature para incluir los derechos neuronales como una tercera generación de derechos humanos.
Entonces, ¿qué derechos engloban los neuroderechos? La propuesta chilena, supervisada por el mismo Yuste, abarca bajo este concepto cinco nuevos derechos:
- Derecho a la privacidad mental (los datos cerebrales de las personas).
- Derecho a la identidad y autonomía personal.
- Derecho al libre albedrío y a la autodeterminación.
- Derecho al acceso equitativo a la amplificación cognitiva (para evitar generar desigualdades).
- Derecho a la protección contra sesgos de algoritmos o procesos automatizados de toma de decisiones.
Estos derechos contarían con una “neuroprotección”, es decir, la prohibición de cualquier forma de intervención en conexiones neuronales o injerencia a nivel cerebral mediante el uso de neurotecnología, interfaces cerebro-computadora o cualquier otro dispositivo, sin el consentimiento libre, expreso e informado de la persona o usuario del dispositivo, incluso en contextos médicos.
El senador Guido Girardi, uno de los patrocinadores del proyecto de ley, lo resumió de la siguiente manera: “se trata de proteger la última frontera del ser humano: su mente”. No obstante, el lenguaje y los términos utilizados en el documento legal han sido objeto de severas críticas por su ambigüedad y reduccionismo, especialmente en un ámbito tan novedoso como la neurotecnología. El Centro de Investigación Periodística (CIPER) argumenta que los neuroderechos no son realmente nuevos derechos humanos, sino una forma renovada de proteger los derechos ya existentes, como el derecho a la privacidad.
Sin embargo, Rafael Yuste no comparte esta visión: “Hay quienes dicen que es demasiado pronto y otros que piensan que es demasiado tarde. Pero el hecho de que las empresas tecnológicas hayan invertido miles de millones de dólares en el último año en la carrera hacia la neurotecnología es un motivo urgente (…) Actualmente, debemos convivir con las consecuencias negativas de las redes sociales, pero es demasiado tarde para retroceder. La neurociencia es aún más crucial que las redes sociales, porque se refiere a la lectura y manipulación de la actividad cerebral. Es fundamental ser cautelosos y establecer límites a la tecnología antes de que sea demasiado tarde”.