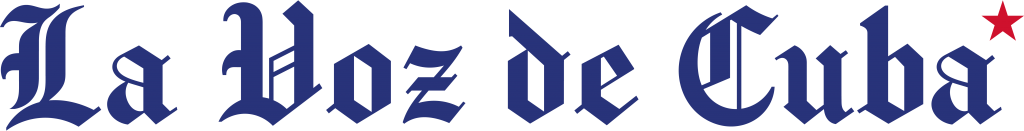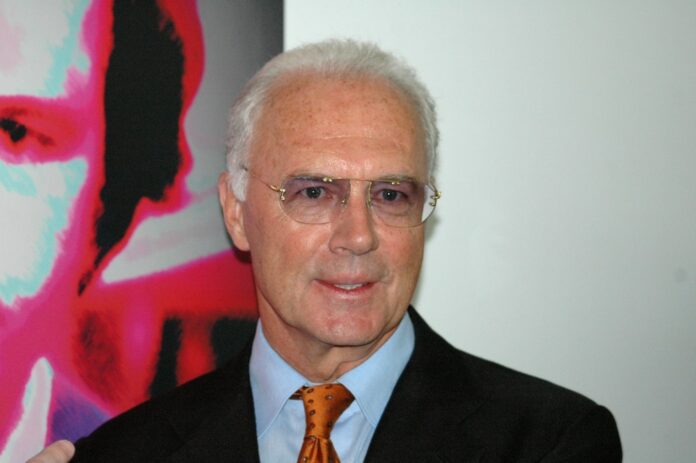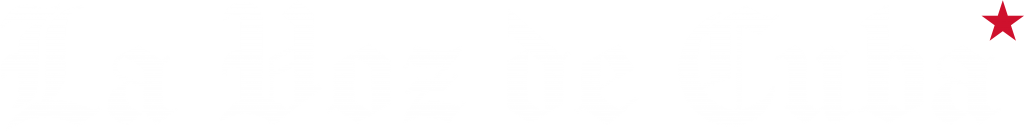Foto: Jorge Luis Borges
Sentadas tanto en máquinas de coser Singer, pedaleando hasta que los músculos de las piernas dicen «hasta aquí», como en modernas máquinas eléctricas, las costureras cubanas continúan siendo esos personajes populares indispensables en cada barrio del país, donde resuelven más problemas que la deteriorada industria textil.
Este oficio está prácticamente en desuso en el mundo, ya que en cualquier sociedad hay ropa suficiente y accesible a todos los presupuestos, desde los diseños encargados por los millonarios de los más excéntricos diseñadores hasta las prendas vendidas a precios reducidos, algunas de las cuales, incluso, no tienen nada que envidiar a las de marcas reconocidas.
Sin embargo, en Cuba, las ofertas baratas son casi inexistentes, debido a la incapacidad de la industria ligera nacional para desarrollar líneas textiles de calidad y porque el propio Estado establece precios de boutique para la ropa importada que vende —por ahora únicamente— en las tiendas por MLC.
Así, el cubano queda a la merced del mercado informal, donde un pantalón puede costar su peso en oro y un simple vestido, solo por ser de la marca Shein, puede costar entre 3 000 y 4 000 pesos. A ese ritmo, no es sorprendente que en Cuba las costureras estén lejos de desaparecer.
El protocolo suele ser el mismo, ya sea en un municipio de la capital o en el interior del país: la persona evalúa qué tipo de arreglo necesita su prenda de vestir y, lo más importante, se informa sobre qué costurera es la más indicada. ¿Cuál es la más curiosa?, para emplear el término usado en el argot popular. Luego viene el período de espera, porque casi siempre la más curiosa es también la más solicitada, y el cliente debe esperar que avance la cola.
Algunas han llegado a diseñar sus propios modelos y han establecido talleres más sofisticados, pero la mayoría sigue llevando a cabo este oficio con una mezcla de humildad y sentido comunitario que les permite, además de conocer la vida y milagros de sus clientes, fiarles y ofrecer rebajas que serían impensables en los tiempos actuales.
Tomar dobladillos, ajustar los uniformes de los diferentes niveles de enseñanza que suelen venderse sin cuidar mucho las tallas, convertir vestidos viejos en paños de cocina o renovar prendas pasadas de moda son algunas de las actividades más solicitadas a estas artesanas, que no siempre tienen licencia porque, más que pagar ellas al fisco, es el Estado el que debería estarles agradecido por su contribución a perpetuar una tradición doméstica y, sobre todo, por ayudar a los cubanos a mejorar su guardarropa.
Y es que, en un escenario como el que vive la isla, con precios estratosféricos para acceder a cualquier cosa, si hay que elegir entre un paquete de pollo y una blusa nueva, siempre habrá quien repita sin pensarlo dos veces el estribillo de Van Van: ¡qué cosa la costurera!