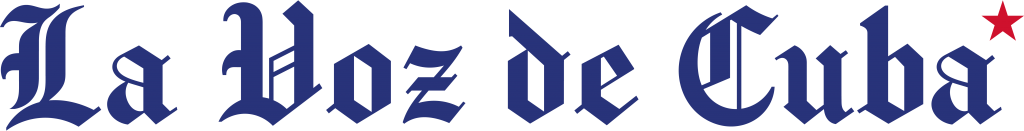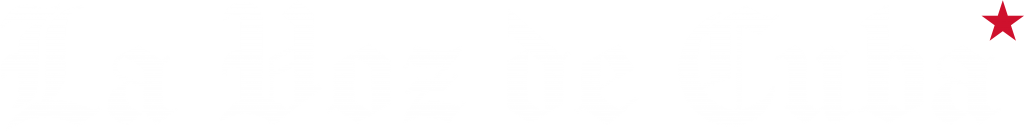Recientemente, el cineasta Fernando Pérez se refirió a la sólida barrera que separa a los cubanos de los medios de comunicación estatales, una división infranqueable que ha impedido que en el sistema de medios financiado por el pueblo, los cubanos puedan ver sus expectativas, necesidades y reclamos reflejados.
El creador de la película emblemática La Vida es silbar, expresó sus reflexiones a raíz de la represión y las detenciones que sufrieron un grupo de artistas que intentaron manifestarse frente al ICRT durante las protestas masivas del pasado 11 de julio en Cuba.
Las palabras de Fernando han sido ampliamente compartidas en las redes sociales, incluyendo a varios profesionales de los medios estatales y personas que han tenido algún rol en la validación de sus plataformas.
Las opiniones del cineasta han resonado no solo por el deseo de muchos cubanos de sentirse representados sin censura en esas plataformas, sino también por el legítimo interés de que estas cumplan su función de dar voz a un país con su diversidad, y no solo al dictado gubernamental. Esto ha contribuido a disminuir la confianza de los cubanos en los espacios que deberían considerar como propios, especialmente en un país que se autodenomina socialista. La continua discriminación de los medios hacia otras posturas políticas ha llevado a que una gran parte de la población los rechace, sintiéndose desconectada.
Los acontecimientos recientes son un claro ejemplo de esta desconexión entre Cuba, el ICRT y los diarios estatales, evidenciada por la falta de reflejo del latido urgente del país. El respaldo a las políticas gubernamentales, por directrices de la propia administración, no debe ser un obstáculo para la separación que ya parece definitiva.
En Cuba, todos son conscientes de que los medios pertenecen al estado, pero este mismo estado no ha tenido la inteligencia (o el interés) de crear espacios dentro de ese entramado que se acerquen al pueblo y sean críticos, incluso con las propias líneas del discurso oficial. Este cierre a opiniones diferentes o contrarias, a “la diversidad en la que nuestra realidad se forja”, como dice Fernando Pérez, también ha sido un motor del desencanto y la desesperanza que llevaron a las explosiones populares en Cuba.
El gobierno, en otras palabras, se está colocando cada vez más la cuerda del desencanto popular con la cerrazón mediática que aleja al pueblo, que crece en su diversidad y sus diferencias, cuando podría escuchar los reclamos de un sector de la población que aún desea participar en el proyecto político, pero no encuentra forma de hacerlo a través de las plataformas oficiales.
Es razonable que se produzcan tales convulsiones sociales, ya que la libertad de expresión siempre buscará formas de manifestarse. La historia ha demostrado con múltiples matices que en países que eligen mantener una línea mediática cerrada, reflejando solo las directrices gubernamentales, las críticas solo emergen en su forma más elemental, menos conflictivas para los intereses del sistema.
El llamado 11 J fue otra prueba de fuego para los medios estatales. Fue una excelente oportunidad para que analizaran las razones del conflicto desde sus aristas más profundas y preocupantes. Lamentablemente, nuevamente decidieron dejar la página en blanco al no cumplir con su función social. Rápidamente recurrieron al libreto habitual, alineándose estrictamente con las orientaciones gubernamentales. Comenzaron a denominar mercenarios, vándalos y delincuentes a quienes salieron a manifestarse. Aunque hubo intentos de algunos entrevistados o periodistas por profundizar en otras causas del problema, hasta hoy no existe un análisis crítico sobre las razones más agudas del estallido.
Es cierto que entre los manifestantes podían haber personas pagadas o delincuentes, pero los gritos que resonaron, los barrios humildes que recorrieron las calles de Cuba con las manos en alto, no eran vándalos ni marginales, términos que se han utilizado para descalificar a quienes participaron en las protestas. Eran cubanos comunes y corrientes, que tras años de desesperanza, falta de horizontes económicos y escasas oportunidades de participación, decidieron expresar públicamente sus problemas y necesidades.
No se han transmitido programas que escuchen a los manifestantes, que los entrevisten, que les pregunten por qué estaban allí. Eso nunca sucederá en el sistema cubano de medios tal como lo conocemos actualmente, por lo que los cubanos buscarán respuestas a las incógnitas generadas por estas manifestaciones inéditas en la historia de Cuba a través de medios considerados independientes o alternativos.
El ejercicio que deben retomar los medios estatales cubanos es bastante sencillo. Surge de los libros de cualquier facultad de periodismo: contrastar fuentes, escuchar diversos criterios, investigar. Sin embargo, mientras los manuales de periodismo sigan dictados por las corrientes más conservadoras del PCC, los cubanos que solo consumen medios oficiales no tendrán la oportunidad de conocer lo que ha sucedido en Cuba en estos días, más allá de adjetivos exagerados o calificativos simplistas. Lo peor no es eso. Lo peor es que tampoco tendrán acceso a conocer sobre un futuro del país que, por el mero paso del tiempo y de la historia, cambiará; un país donde deberían coexistir en los medios tanto la postura oficial más estricta como las opiniones o reclamos del pueblo, por más duros o beligerantes que sean.