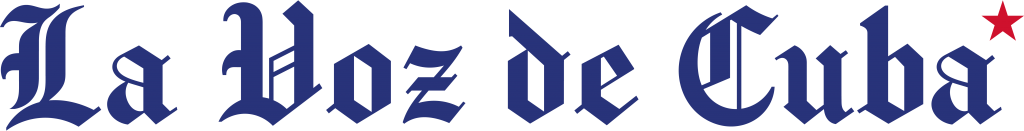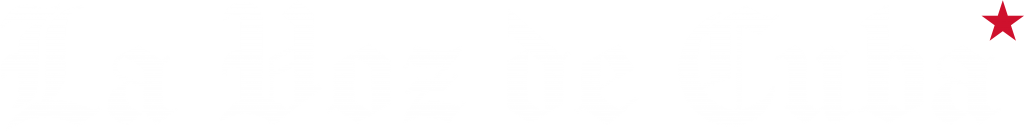Fotos: Roy Leyra
Texto: Martín Batista
No sé en qué instante perdí el interés por conocer mujeres. A mis 45 años, en tiempos recientes, he eludido el protocolo social de buscar intimidad con el objetivo de construir algo significativo en la vida. He recibido numerosas invitaciones a fiestas, bares, clubes y otras celebraciones típicas, pero he declinado la mayoría. Ya no me interesa repetir ese ritual agotador aprendido como método de supervivencia para tener relaciones sexuales. Ese mismo ritual en el que uno se muestra con cortesías fingidas, saca a relucir su mejor rostro o intenta impresionar exhibiendo lo bueno que es o la cantidad de amigos que tiene. La realidad es que prefiero quedarme en la comodidad de mi habitación. Dedico mi tiempo a maratones de series, a leer cualquier libro, a repasar alguna película clásica, a disfrutar de un nuevo estreno o a explorar pornografía en X Videos o Pornhub.
Cada vez que quedo con una mujer después de conocerla -ya sea de forma personal o por Facebook- encuentro una excusa para no ir. La idea de interactuar me pesa como una losa que me impide moverme. Solo pensar en quién es y de qué hablaremos me hace sentir incapaz de dar un solo paso.
Suelo llamarla, justificando mi ausencia con un trabajo que surgió repentinamente o alguna situación familiar. Estoy seguro de que no me cree, pero tampoco me preocupa demasiado. He vivido esas experiencias previamente, y realmente no han conducido a nada. Eran la culminación de la nada. Recuerdo una entrevista de Guillermo Cabrera Infante a la televisión española, donde dice que perdió mucho tiempo con mujeres. Sus palabras se convierten en mi justificación, y regreso a mis hábitos, hasta que la mano se me escapa hacia alguno de esos sitios de porno amateur. Por cierto, descubrí durante la cuarentena que mi libido funciona bastante bien con esos contenidos caseros.
***
Curiosamente, hace algunos meses conocí por casualidad a una mujer menor de 30 años. Una chica hermosa, con rasgos delicados, cabello castaño cayendo sobre los hombros y unos ojos color café que, al mirarte, parece que te están sondeando hasta lo más profundo del alma. Te desnudan. Eso fue lo primero que pensé cuando conversé con ella en uno de los múltiples cafés habaneros. La esperé a las 3:00 p.m. para un encuentro de trabajo, y llegó casi media hora tarde. Me envió un mensaje por Facebook pidiendo disculpas por la tardanza y asombrándose de mi puntualidad. Mientras tanto, pedí un café cortado y un pan de molde. Cuando llegó, su mascarilla solo me permitía ver sus ojos color café. Unos segundos después, yo me quité la mía intentando insinuarle que hiciera lo mismo, aunque ya había examinado detenidamente sus fotos en Facebook y en WhatsApp; pero no es lo mismo. Se vestía de manera profesional, con un pantalón ajustado y una blusa que realzaba sus senos. La conversación duró apenas media hora. Acordamos una serie de trabajos y nos despedimos. Quise pagar la cuenta, pero no me lo permitió. No hubo insinuaciones ni miradas que anticiparan lo que vendría después. Intenté prolongar el momento para conocerla mejor, para explorar, para charlar un poco más. No sé si percibió mis intenciones, pero ella, con sutileza, miró el celular y me dijo que tenía otro compromiso de trabajo. Me fui, y ella se quedó con el celular en mano escribiendo no sé qué en Facebook. Quizás a su novio, o marido, o novia. Quién sabe.
Después de ese encuentro, comenzamos a escribirnos por Telegram. Le sugerí esa red para comunicarnos porque no confío demasiado en WhatsApp, a pesar de sus mensajes cifrados. Soy bastante desconfiado. Lo reconozco. Creo que mi paranoia ha aumentado tras ver cómo algunos sitios, presuntamente ligados al G2, publican chats personales o fotos íntimas de disidentes o artistas críticos con el sistema. Soy crítico, pero no un disidente. Al menos eso creo. No obstante, en este laberinto de cristal, cualquiera podría encajar en esa categoría vacía.
Día tras día nos comunicábamos. Le recomendaba algún trabajo y ella me regresaba con alguna idea. Los primeros chats eran simplemente para cumplir con ciertas normas. Junto con mis mensajes, le preguntaba si necesitaba algo más o si podía ayudarla en otra cosa. Nada que pudiera fomentar mayores vínculos. Solo sutilezas que emergen sin que uno las busque. Me parecía una chica admirable, capaz, con personalidad y carácter. De pronto, comencé a observar con frecuencia su foto en WhatsApp y en su perfil de Facebook. Soy consciente de que las redes son ambivalentes. También pueden ser una caja de sorpresas. Vi imágenes de fiestas, bares y poses en grupos que no captaron demasiado mi atención. Pero ya uno está bastante mayor para dejarse guiar por esas apariencias superficiales.
Las conversaciones empezaron a elevarse en emoción. Me preguntó si tenía hijos o si era casado. Eso me sorprendió, pero lo disfruté en secreto, de manera disimulada. Le respondí que no, y esa respuesta no parecía encajar en su ecuación, ya que a mis 45 años no tenía hijos ni había estado casado.
No tenía muchas respuestas para eso, la verdad. Me hizo reflexionar sobre cuántos amigos en su misma situación había en Cuba, porque me había perdido de vista a la mayoría tras dispersarse por ahí, por algún rincón del mundo. Solo sigo en contacto con los que tienen Facebook. Y esos, ya sea en Miami, Madrid o Nueva York, están casados, tienen hijos y me cuentan que están bien. Eso dicen, aunque sé que en muchas ocasiones las palabras no reflejan la realidad y ocultan frustraciones profundas. Lo sé porque lo he experimentado, pero no soy quien para interponerme en la vida de mis amigos.
Llevábamos casi una semana chateando. Ella me contó algunas cosas básicas sobre su vida, y yo hice lo mismo con la mía. No sé exactamente cuándo ocurrió, pero de pronto mi mente se llenó de preguntas.
¿Cómo había llegado al punto de no poder separarme de Telegram o de vigilar su último estado activo? ¿Cómo era posible en alguien como yo que casi había renunciado a cualquier interacción de este tipo?
Solo aguardaba su próximo mensaje para llenar mi ser de calma. No entendía cómo llegué a este punto, pero ya era demasiado tarde para resolverme esas preguntas.
***
Una noche, me invitó por Telegram a compartir una botella de vino en su casa en el Cerro. Su propuesta me sorprendió de inmediato y me costó un tiempo asimilarla. Mi mente solo pensaba en qué estaba realmente sugiriendo, qué quería de mí, si estaba erróneo al pensar en sexo como una posibilidad, como un destello en mi mente similar a esos anuncios luminosos de los cines. No me interesa, como ya mencioné, el sexo por sí mismo, esa dinámica de entrar y salir como el personaje de La Naranja mecánica. Para eso prefiero encerrarme en el baño y masturbarme. Y luego a dormir. Y eso es todo. La felicidad.
Le dije sin pensarlo mucho que buscaría la botella. Sabía que era casi imposible en medio de esta interminable cuarentena, con largas filas para comprar en cualquier moneda. Tengo un puñado de dólares en una cuenta MLC que me enviaron desde Francia, pero me rendí tras una visita a un tumulto en 3ra y 70. Ella, a través de mis palabras, percibió la sombra de la incertidumbre. Me dijo que le quedaba la mitad de una botella de vino chileno, por si no podía conseguir otra. Me aseguró que después del vino, quizás podría invitarme a algo más. Ese “algo más” me hizo temblar. Nuevamente, no tenía claridad sobre de qué estábamos hablando. ¿Podía ser que, sin apenas conocerme, ya me estuviera ofreciendo una entrada a su cama, a su intimidad, a esa parte fundamental de su vida? Deben ser los efectos de la cuarentena, pensé, y me fui a dormir con un ejército de expectativas acechándome.
Estaba ansioso por que amaneciera. Le escribí al día siguiente para confirmar si mantenía su invitación. Y ella, sin reservas, me dijo que me esperaba. Ahora, el miedo era otro. Invadía cada parte de mi ser. ¿Cómo iba a acercarme a ella, o a acostarme con ella, en medio de una pandemia donde cualquiera podría estar infectado? Pero me dije, el miedo no podría matar a esta nueva posibilidad que apenas empezaba a germinar. Me decidí entonces a cruzar esa línea invisible que separa la cordura de la locura. Total, pensé, tal vez solo quería conversar, y podíamos hacerlo a dos metros de distancia.
Los casos de coronavirus en La Habana aumentaban cada día. Todos los días me enteraba de algún conocido enfermo o de las cifras de fallecidos. Por un momento, pensé en darle la excusa de siempre. Por un momento, consideré no ir. Pero no quería descartar la oportunidad de acercarme a la mujer que había interrumpido mi rutina en los últimos diez años, sin ni siquiera haber compartido una cama con ella. Sin haberla mirado a los ojos por más de 5 minutos. Sin conocer realmente quién era yo o qué esperaba de la vida.
Lo que sucedió finalmente fue algo especial. Lo menos relevante fue la falta de vino. Intercambiamos tres o cuatro palabras superficiales y nos dirigimos a la cama. Hacía tanto tiempo que no me sentía así de vivo. Hacía tanto que no experimentaba ese tipo de libertad. Estuvimos llenos de adrenalina. La mejor parte llegó después. Pudimos hablar de cualquier tema y no sentí la urgencia de salir corriendo después de haber tenido sexo con la persona equivocada. Me hubiera quedado entre sus brazos dos o tres horas más, pero la ciudad cerraba a las 9:00 p.m. Los taxis que podía costear dejaban de funcionar a las 8:00 p.m., y solo me quedaban unos minutos para hacer la llamada. Al regresar a mi apartamento, no tenía del todo claro lo que había ocurrido. Pero sentí los latidos en el estómago que no recordaba desde que me enamoré en la universidad, y la chica me dejó por un profesor dos años después.
Pensé que solo había sido un dictado de emergencia del deseo. Intenté ver eso a través de la lente de un interés civilizado para no implicarme emocionalmente y mantener la distancia profesional. A pocos minutos de llegar, me mandó un mensaje preguntándome cómo estaba y cuándo nos volveríamos a ver. No le comenté, pero mi rostro volvió a iluminarse, como su cuerpo encendido entre las sábanas.
Antes, me había advertido que no estaba completamente recuperada de una relación. Que tenía a aquel tipo en la cabeza dando vueltas como una montaña rusa. Pensé que solo era un recuerdo polvoriento que podría superar fácilmente. Pero no fue así.
No solo guardaba esos recuerdos, sino también miedos que podían hipotecar su presente y futuro. Era como una nube que se movía de un lado a otro dependiendo del viento y su estado de ánimo. A veces parecía una adolescente deseosa de descubrir el lado emocionante de la vida que había negado; en otras ocasiones, se cerraba completamente al destino. Me daba la sensación de que era un hermoso pez atrapado en aguas turbias.
Su ex vivía en Estados Unidos y no sabía si iba a volver. Él le enviaba mensajes o la llamaba con cierta frecuencia. Para ella, eso era un protocolo que le aportaba seguridad. Le costaba definir en qué consistía esa seguridad y, en el fondo, sabía que era una carga muerta que llevaba sobre sus hombros. Creo que el miedo a la soledad era muy poderoso en ella. Le solía decir que la soledad tiene mala fama. Y ella lo entendía. Sabía que estaba viva y merecía algo más. No me refiero a mí, sino a cualquier otra cosa, algo que le ayudara a darse cuenta de que era una sobreviviente, no solo del mundo y de la pandemia, sino de ella misma.
Continuamos viéndonos a pesar de la sombra. Nos escribíamos a diario como si una fuerza superior nos impidiera soltar nuestros teléfonos. Cuando no la veo conectada, empiezo a dar vueltas como un loco por mi apartamento. Me acuesto, agarro un libro, lo abandono tras leer un par de páginas y me pongo a ver una serie que también dejo a medias. Se lo digo. Ella ríe con una risa que no logro comprender del todo. Jaaa, escribe. A veces me da la sensación de que no me toma en serio o que está teniendo algún encuentro virtual con su ex. Me ha dicho que me ama, que está enamorada de mí. También me pide que tomemos esta relación con tranquilidad. Sin demasiados enredos. Yo me acuesto en la cama con la intención de leerla a través del móvil. Recuerdo nuestros paseos furtivos por el Vedado y una selfie que tomamos en la esquina de una bodega para refugiarnos de la lluvia. Fijo la vista en esa imagen y me agrada. Siento que ahí, tras esas mascarillas, hay algo que no debe perderse. Que sigue vivo.
***
Hace más de dos semanas que no la veo. Su ex llegó de viaje y me pidió tiempo. Si hay algo en lo que no creo es en el tiempo, ni en los políticos, que curiosamente también piden tiempo. Su ex está cumpliendo el aislamiento obligatorio. Sé que ella lo espera aunque no me lo diga. La presiono para que sea sincera y me responde que las presiones no le gustan. Que llevemos esta relación de forma tranquila. Sin enredos. Inmediatamente me repite que me ama, que me quiere, que está enamorada de mí. ¿Cómo se puede amar de forma suave, sin enredos o sin esa presión típica de los picos emocionales?
Empiezo a hablarle sobre la necesidad de que reflexione sobre lo que quiere, que la comodidad suele convertirse en un camino hacia el fracaso, hacia la desaparición del yo interior, que solo lleva a que uno se convierta en un fantasma de sí mismo. Sé que me entiende, aunque interrumpa la conversación para ponerse a la defensiva y atacar.
Para mí, sigue siendo un enigma. Un bello enigma. Ahora mismo no sé qué estará haciendo. Ya su ex no está en aislamiento y sus resultados de PCR han dado negativos. Le pregunto y ella me dice que él está en casa de sus padres, que iría a verlo para resolver algunas cosas, pero que no siente nada por él, que esté tranquilo. Repite esa palabra con un tono que me hace sospechar. Ese mismo tono que se emplea para tranquilizar a alguien antes de dar malas noticias…
No sé cuánto tiempo puede tomarle resolver esas situaciones ni sé realmente cuáles son. Le he preguntado, pero siempre me da evasivas. “Te quiero”, le digo. Me sorprende cómo ella ha logrado hacerme expresar sentimientos que siempre he mantenido reservados, casi como si mi vida fuera una caja fuerte inútil. Sabe que me tiene en un puño, pero no se lo digo. No quiero que se crea cosas, aunque en este momento estoy atrapado en un torbellino. Me pregunto qué tiene esta relación que, cuando parece estar un poco muerta, es cuando más viva se siente.
Sé que este año ha sido terrible. Para colmo, ha roto mi estabilidad lograda entre las cuatro paredes de mi cuarto y me ha hecho soñar locamente con una mujer. No tengo la menor idea de cuándo volveré a verla, ni siquiera si la volveré a ver. Pongo a raya los impulsos de mi voluntad y apago el teléfono para no seguir encadenando mi libertad a la espera de algún mensaje en Telegram.
Conecto el disco duro para descargar alguna de esas películas del paquete semanal. Veo el teléfono cerca de mí, acechándome como una de esas drogas duras que los adictos se inyectan en las venas. Lo vuelvo a tomar entre las manos y reviso Telegram para ver si me envió un mensaje, pero solo veo que estuvo activa hace tres horas. Son las 4:00 a.m. y pienso en tomar su mano delicada entre las mías y decirle, otra vez, que la quiero. Como si eso resolviera algo. Creo que lo mejor será dormir el resto de la noche. Mi mente vuelve a recrear nuestra imagen entre las sábanas de su casa y lamento aquel beso que nunca le di por miedo a contagiarme. Pura ridiculez si al final nos besamos hasta el alma. Y pienso que sí, que tiene razón, que hay que tomar las cosas con calma.

Lo complicado es que mi mente no deja de hacer conjeturas, de pensar en lo que habría sido esta historia si hubiera tomado otro rumbo, sin sombras ni miedos que hipotecan cualquier cosa que podría traer el futuro.
Hasta ahora sobreviví al virus, a la crisis, a los discursos, a las promesas, a esta nueva “normalidad”, a Cuba. Sin embargo, me está costando respirar para sobrevivir a esta mujer que alteró radicalmente la vieja normalidad de mi vida desde que decidí no salir a perder el tiempo con mujeres y hacerles promesas vacías para llevarlas a la cama. Reconozco que he hecho un buen trabajo para sentirme bien solo, y ella, como si nada, lo rompió, como si su plan fuese aparecer de repente y desaparecer. Un plan muy complicado, me digo. Como este año terrible que también se irá y que trato por todos los medios de que no me arrastre con él. Cojo el celular, miro la pantalla, y todo vuelve a aparecer en negro. Como la noche.