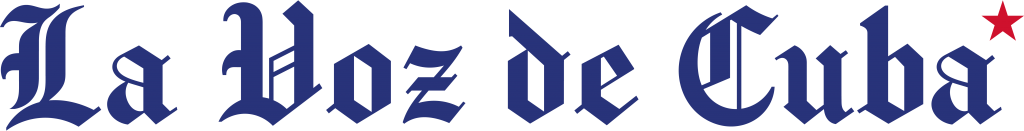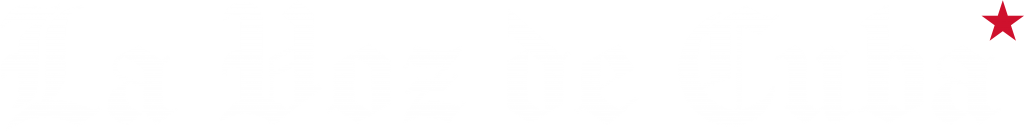Foto: Manuel Larrañaga
Texto: Manolo Vázquez
Cuando el recolector de sueños llegó a mí, pensé que al fin podría descansar. Ya no tendría que ponerme una alarma para ir a trabajar, ni mucho menos levantarme a las cinco de la mañana para hacer la eterna cola del pollo. Sin embargo, no imaginé que me esperaba una agonía aún mayor.
No se trata del infierno que todos idealizamos, con Lucifer en medio de las llamas incitando a los demonios a castigarnos sin fin. De hecho, reconocí el lugar casi de inmediato, desde que entré con los pies por delante.
Después de esperar más de tres horas mientras me encojía en mi lecho, vinieron por mí en el Mercedes Benz más anticuado que he visto en vida, y ahora en muerte. Llegué a la funeraria de Zanja, en La Habana.
Algunos desconocidos se persignaron, asustados al verme. Me llevaron al final del pasillo, después de pasar por delante de todas las capillas, y sentí cómo doblaban a gran velocidad hasta frenar en la puerta del cuarto de preparación.
Mi familia me esperaba con la ropa que habían elegido para ese momento tan difícil. No puedo negar que yo habría escogido la misma camisa, aunque ahora que lo pienso, carece de sentido.
A los pocos minutos de estar estacionado, apareció la llave de la pequeña habitación, y cuando el administrador logró abrir la oxidada cerradura, comenzó la primera escena de una película de terror, con efectos especiales en alta definición y sin censura.
Por las paredes, que antes fueron blancas, ahora chorrea sangre, de sabe Dios cuántos difuntos. Hay sangre oscura, un poco más clara, seca y también fresca. Las expresiones de asombro de los vivos que me acompañan son un verdadero drama. No sé si reírme o llorar, aunque no puedo hacer ninguna de las dos cosas.
Me trasladan de la camilla rodante a la de ese cuartico siniestro, del que si pudiera, saldría corriendo. Está manchada también, pero no solo de rojo, hay toda una variedad de fluidos corporales, algunos tan frescos como la lechuga que no podré comer en este fin de año.
Justo en ese momento, el administrador del lugar, algo así como Lucifer aquí en la tierra, informa a los dolientes que tendrían que vestirme ellos mismos. “No tenemos gasas, goma, maquillaje… ni nada de nada. Somos un país bloqueado”, exclamó mientras encendía un cigarro.
Sentí que me tiraban de los brazos, mientras se me desgarraba la piel junto con el pullover que llevaba puesto. Alguien gritó, ¡cuidado! Y del otro lado se taparon la cara y mostraron una mueca de escalofrío. Menos mal que no siento dolor –pensé– y entonces comenzaron a sonar los tambores, era una ceremonia religiosa.
Yo no soy creyente –seguía reflexionando en voz baja– porque tampoco tenía la opción de expresarme. De repente, el ruido se multiplicó. Ahora sonaban unos martillazos bastante desentonados. Era nuevamente el administrador, ese pobre diablo desprotegido, que ahora intentaba colocar la tapa de mi ataúd, desajustada con respecto al resto del armazón por una notable diferencia.
Los trozos de madera, o más bien de cartón prensado, caían sin el ritmo de los tambores, que, por cierto, venían de la capilla del fondo, donde al parecer estaban velando a un difunto que en vida debió practicar la religión yoruba.
Era casi medianoche y la fiesta apenas comenzaba. Sentí pena por mis seres queridos, quienes no solo estarían en vela, sino que ahora lo harían con ritmo.
Mientras tanto, llegó la ayuda. Otra superficie para mi cajita grisácea estaba en manos de un nuevo empleado del lugar. Trabajaban en acomplejarme dentro y me caían algunas cenizas del cigarro sobre el rostro, mientras mis parientes vivos se asfixiaban, sin una ventana cerca.
Literalmente me muero de ganas por llegar al cementerio. Prefiero mil veces alimentar a los insectos con mi carne que someterme al concierto obligatorio que me han impuesto.
La música y los cánticos resuenan con el eco del lugar. Al menos dentro de mi armario maderable la escucho más suave. Allí yago, y cuando pienso que todo mejorará, uno de mis amigos, alarmado, abre los ojos y llama a los demás presentes, que se asoman en grupo a mirarme sobre el cristal opaco y reciclado como si me hubieran visto revivir. Al parecer, mis ojos se han abierto de par en par, como cuando cruzaba por mi cuadra aquella trigueña de pelo corto con sus sayas ceñidas. Qué buenos tiempos aquellos y qué rápido se fueron.
Se creó la intriga en mi capilla. Nadie sabe qué hacer. Buscan al administrador, pero está bastante ocupado con un trago de aguardiente que le ofrecieron en la fiesta de la capilla folclórica. Pasan unos minutos, varios, hasta que llega de mala gana y con cara de pocos amigos. Saca el cristal con gran destreza y mete sus manos con fuerza sobre mis parpados. Lo intenta varias veces pero mis ojos se vuelven a abrir. Suspira y se va, sin decir nada ante la mirada atenta de los presentes.
Regresa con un frasco de goma en las manos. Tal vez tiene una hija en la escuela y lo necesita para trabajos prácticos, pensé. A lo mejor que yo tenga los ojos abiertos mientras me descompongo bajo la tenue luz de la madrugada no le importa tanto como la educación de su pequeña, ni que quienes se despiden de mi cuerpo guarden esa última imagen en sus cabezas. ¡Na, eso no es nada!
Pasó el tiempo y solo se escuchan rezos. Los tambores pararon afortunadamente. Es casi el amanecer. Lo sé porque la claridad ha comenzado a iluminar el techo, que un día también debió ser blanco, con un tono naranja. Es casi la hora de mi entierro. Todos están tensos, sin saber qué hacer, hasta yo lo estoy.
Entonces una voz de mujer menopáusica y aguda exclama: ¡Terminó el tiempo de Manolo Vázquez! Casi me pongo de pie del susto. Hubiera sido la noticia mundial. Mis familiares y amigos sí que lo hicieron. Benditos buenos días para un momento tan sencillo y feliz como la muerte de un ser querido.
Me despido dejando un charco de sangre debajo de la caja. Las ranuras que separan una tabla de otra permiten que los fluidos lleguen hasta el suelo de granito, donde una mancha aún más amplia de inquilinos anteriores ha quedado impresa.
En Cuba, morirse no es fácil. Y no es que lo sea en el resto del mundo, pero al menos nadie ha podido sustraer de las almas ese sagrado silencio que trae consigo la eternidad. Nuestra isla es tan singular que, hasta para irnos definitivamente de ella, a veces se nos niega el derecho.